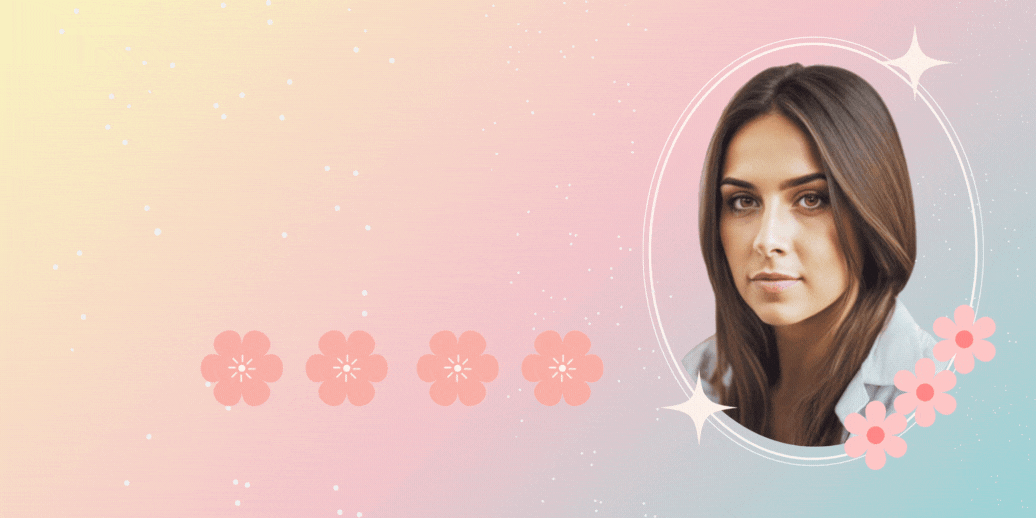Pantallas (SUNO)
by Hilaricita on Hilaricita
View my bio on Blurt.media: https://blurt.media/c/hilaricita 
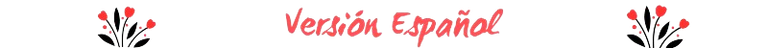
Lunes 6 de octubre, 2025.
Al principio, todo fue sombra y movimiento. En los albores del siglo XX, hombres como los hermanos Lumière y Thomas Edison capturaban fragmentos efímeros de la realidad: un tren entrando a una estación, un obrero saliendo de fábrica, un estornudo. Eran imágenes mudas, sin color, sin sonido, pero vibraban con una novedad casi mágica. El público, asombrado, veía por primera vez la vida reproducida en una pantalla, y aunque no hubiera palabras, el lenguaje visual ya comenzaba a hablar.
Pronto, otros visionarios como Georges Méliès descubrieron que la cámara no solo podía registrar, sino también transformar. Con trucos de doble exposición, maquetas y escenarios pintados, inventó mundos imposibles donde la luna tenía cara y los hombres viajaban en cohetes de cartón. El cine dejaba de ser espejo para convertirse en sueño.
Con los años, las historias se hicieron más complejas. D. W. Griffith, con su ambiciosa narrativa en El nacimiento de una nación, demostró que el montaje podía manipular el tiempo, acercar emociones, construir tensión. Aunque su legado estuviera manchado por el racismo, su técnica abrió caminos. Mientras tanto, en la Unión Soviética, Eisenstein usaba el contraste de imágenes como arma ideológica, creando choques visuales que pensaban tanto como conmovían.
Llegó el sonido, y con él, un nuevo lenguaje. Las voces, los efectos, la música se integraron a la imagen, y el cine se volvió más íntimo, más teatral, más realista. Hollywood, con su sistema de estudios, convirtió la producción cinematográfica en una fábrica de sueños bien engrasada, mientras en Europa, directores como Renoir o Lang exploraban las sombras del alma humana con una poética más introspectiva.
El color irrumpió después, no como mero adorno, sino como emoción codificada: los rojos ardientes de Technicolor, los verdes enfermizos del noir, los tonos apagados del neorrealismo italiano, que buscaba la verdad en las calles polvorientas y los rostros cansados.
La segunda mitad del siglo vio al cine fragmentarse, multiplicarse. Nuevas olas en Francia, Japón, Brasil, Irán, cada una desafiando las reglas establecidas, buscando formas más personales, más crudas, más libres. La cámara se volvió ligera, la narrativa no lineal, el espectador ya no era un mero testigo, sino un cómplice activo del significado.
Y luego, la digitalización lo cambió todo de nuevo. Las cámaras se hicieron accesibles, los efectos especiales borraron los límites entre lo real y lo imaginado, y las pantallas dejaron de ser exclusivas de las salas oscuras para invadir bolsillos, habitaciones, vidas enteras. Pero en medio de tanta transformación técnica, el núcleo permanecía: contar historias, reflejar el mundo, inventar otros, hacer sentir.
Así, desde una linterna mágica hasta un píxel brillante en la oscuridad, el cine ha seguido siendo, ante todo, un acto de mirar —y de ser mirado— a través del tiempo.
El cine, en su vastedad, se ramifica como un río que busca todos los cauces posibles. No hay una sola manera de filmar el mundo, sino infinitas formas de interpretarlo, deformarlo, honrarlo o desafiarlo. Algunos prefieren la fidelidad al hecho, y así nace el documental: ojo atento, cámara en mano, sin guion más allá de lo que la vida ofrece. Directores como Flaherty, Vertov o más tarde los hermanos Maysles caminan entre la gente, registran sin fingir, aunque ya se sabe que incluso la mirada más neutral elige, enmarca, subraya.
Otros se entregan a la ficción, donde todo es construcción: desde los decorados hasta los latidos fingidos de un actor. El cine narrativo, con sus héroes, sus conflictos y sus desenlaces, domina las salas comerciales, pero también alberga obras de una complejidad íntima, como las de Ozu o Bergman, donde lo que no se dice pesa más que los diálogos.
Dentro de la ficción, los géneros se multiplican como dialectos de un mismo idioma. El western dibuja fronteras morales en paisajes áridos; la ciencia ficción proyecta los miedos del presente hacia futuros distópicos o utópicos; el cine negro envuelve al espectador en sombras donde nadie es inocente; la comedia aligera el peso del mundo con risas que a veces esconden crítica, otras solo alivio.
Hay también quienes rechazan las reglas del entretenimiento y se adentran en lo experimental. Allí, la narrativa lineal se quiebra, el sonido se desvincula de la imagen, el tiempo se dilata o se contrae sin aviso. Artistas como Maya Deren, Stan Brakhage o Apichatpong Weerasethakul usan la cámara como pincel, como instrumento de meditación, como puerta a lo onírico.
El cine de animación, por su parte, libera la imagen de la gravedad de lo real. Desde los trazos temblorosos del dibujo a mano hasta los mundos hiperrealistas generados por computadora, permite que lo inanimado cobre vida, que los pensamientos tomen forma visible, que lo imposible se vuelva cotidiano.
Y en los márgenes, siempre en los márgenes, florece el cine independiente: hecho con poco dinero, mucha obstinación y una visión que no busca complacer, sino cuestionar. A menudo nace en garajes, en barrios olvidados, en países donde filmar es un acto de resistencia.
Finalmente, está el cine popular, el de masas, el que se consume en oleadas: superhéroes, sagas interminables, remakes que reciclan nostalgia. No por ser comercial deja de tener alma; a veces, en medio del espectáculo, se cuela una mirada auténtica, una emoción genuina, una crítica disfrazada de entretenimiento.
Así, el cine se presenta como un ecosistema diverso, donde lo industrial y lo artesanal, lo real y lo inventado, lo íntimo y lo épico coexisten, se influyen, se contradicen. No hay jerarquías absolutas, solo intenciones distintas, y en cada una late el mismo impulso primordial: mostrar, sentir, recordar, imaginar.
El cine no se limita a mostrar imágenes en movimiento; penetra en la piel del espectador, se cuela por los sentidos y se instala en el ánimo como un huésped silencioso. Desde sus orígenes, ha poseído el poder de conmover sin necesidad de palabras, de hacer reír con un gesto, de provocar lágrimas con un encuadre vacío. Su influencia emocional es tan profunda como ambigua, capaz de elevar y de herir, de sanar y de distorsionar.
En su vertiente más luminosa, el cine ofrece consuelo. Una historia bien contada puede hacer sentir al espectador menos solo, al reconocer en un personaje sus propias dudas, miedos o anhelos. Películas como It’s a Wonderful Life o La vita è bella no solo entretienen; abrazan, reafirman la esperanza, recuerdan que incluso en la oscuridad puede haber luz. Otras veces, el cine sirve de espejo catártico: permite llorar por otros, liberar emociones reprimidas, enfrentar duelos ajenos que, de algún modo, también son propios. En salas oscuras, extraños comparten risas, suspiros, silencios cómplices —una comunidad efímera unida por la emoción colectiva.
Pero esa misma fuerza puede volverse arma. El cine también modela percepciones, normaliza prejuicios, glorifica violencias. Imágenes repetidas a lo largo de décadas han fijado estereotipos raciales, de género, de clase, hasta hacerlos parecer naturales. Lo que se muestra —y lo que se omite— deja huella. Un niño que crece viendo héroes siempre del mismo rostro, o mujeres reducidas a objetos, internaliza esas narrativas como verdad. El miedo, además, se siembra con facilidad: películas que exageran peligros, que caricaturizan culturas o que presentan el mundo como un lugar irremediablemente hostil pueden alimentar ansiedad, desconfianza, xenofobia.
Incluso las emociones positivas pueden ser manipuladas. El entretenimiento masivo, en su afán por complacer, a veces simplifica la complejidad humana, ofreciendo finales perfectos que falsean la realidad, generando expectativas irreales sobre el amor, el éxito o la justicia. La emoción se vuelve mercancía, diseñada para vender, no para iluminar.
Y sin embargo, en medio de esa dualidad, persiste el potencial transformador del cine. Una sola escena puede despertar empatía donde antes había indiferencia; un retrato honesto del sufrimiento ajeno puede mover conciencias, inspirar cambios. Directores como Kurosawa, Varda o Cuarón no solo cuentan historias: invitan a mirar el mundo con otros ojos, a sentir desde la piel del otro.
Así, el cine actúa como una corriente subterránea que moldea el paisaje emocional de quienes lo reciben. No dicta, pero sugiere; no obliga, pero inclina. Y en esa tensión entre lo que muestra y lo que provoca, entre lo que cura y lo que daña, reside su poder más auténtico: el de hacer sentir, profundamente, que se está vivo.
Como ya casi se acaba el número de caracteres de la caja de información, les dejo con la canción que le pedí a SUNO, esperando que esta publicación les haya servido, no solo como entretenimiento, sino que les haya aportado un poco, una chispa de contenido que genera valor.
🎵 🎶 🎶 🎶 🎵 🎼 🎼 ♬ ♫ ♪ ♩
Esta fue una canción y reflexión de lunes.
Gracias por pasarse a leer y escuchar un rato, amigas, amigos, amigues de BlurtMedia.
Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga grandemente.
Saludines, camaradas "BlurtMedianenses"!!