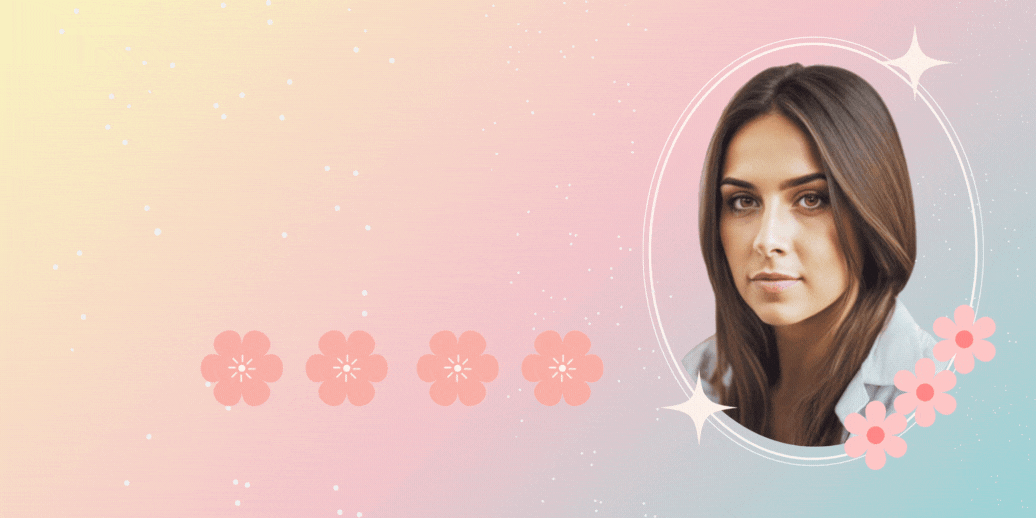Silencio en la Carretera (SUNO)
by Hilaricita on Hilaricita
View my bio on Blurt.media: https://blurt.media/c/hilaricita 
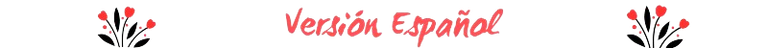
Martes 9 de septiembre, 2025.
Como les contaba hace algunos meses atrás, al obtener mi licencia de conducir, estoy en proyecto de tener un carro. Fui ayer a buscar el modelo que quería, pero resulta que ya no los estaban vendiendo. Esto no me hizo cambiar de idea con respecto al sueño de tener mi carrito propio, entonces le dije al asesor que me atendió que me recomendara uno y él, obviamente por las comisiones que recibiría con la venta de ese auto, me recomendó uno eléctrico.
Tengo entendido que hay pocos todavía en el país y, aunque me dijo que el manejo y cuidado de esos carros es bastante parecido al convencional, prefiero esperar y mantenerme en la línea tradicional, no vaya a ser que luego fracase en mi intento por tener un carro y termine desperdiciando miles, o millones de pesos colombianos en algo que después no servirá ni como elefante blanco XD
Para escribir esta publicación, recurrí a varias páginas para poder entender algunos conceptos y este es el resumen que les comparto a quienes les interese leer lo que dice la caja de información de los videos de BlurtMedia.
El vehículo eléctrico no fue una idea novedosa ni mucho menos un invento del siglo XXI. Ya en la década de 1830, cuando los motores de combustión interna ni siquiera estaban en pañales, algunos pioneros como Robert Anderson en Escocia y Thomas Davenport en Estados Unidos experimentaban con carruajes movidos por baterías rudimentarias. Eran máquinas lentas, pesadas y de autonomía ridícula, pero funcionaban. Y eso, en su momento, era revolucionario.
El descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo, la invención del arranque eléctrico para motores de combustión y, sobre todo, la producción en masa del Ford Modelo T, hicieron que los vehículos de gasolina se volvieran más baratos, más rápidos y con mayor autonomía. El eléctrico, con su batería pesada y su recarga lenta, quedó relegado a nichos: carritos de golf, montacargas, vehículos de reparto en zonas urbanas. Durante casi todo el siglo XX, parecía una tecnología condenada al olvido.
Pero no murió. En los años 70, la crisis del petróleo hizo que algunos ingenieros volvieran a mirar con cariño los motores eléctricos. Se hicieron prototipos, se investigó, pero las baterías seguían siendo el talón de Aquiles: pesadas, caras, de corta vida útil. En los 90, California intentó forzar la mano con regulaciones que exigían cero emisiones, lo que llevó a General Motors a lanzar el EV1, un auto eléctrico moderno, aerodinámico, con alma de deportivo. Fue un adelantado a su tiempo, pero también un fracaso comercial. La industria no estaba lista, ni los consumidores, ni la infraestructura. GM terminó por desmantelarlos, casi como si quisiera borrar la evidencia de que era posible.
Y entonces llegó Tesla. No fue la primera, pero sí la que cambió el juego. A principios de los 2000, un grupo de ingenieros y emprendedores —con Elon Musk como cara visible— apostó por un auto eléctrico que no fuera un compromiso, sino un deseo. El Roadster, basado en un Lotus, demostró que un eléctrico podía ser rápido, sexy y emocionante. Y luego vino el Model S: un sedán de lujo con cientos de kilómetros de autonomía, pantalla gigante, actualizaciones por internet y aceleración de superdeportivo.
Desde entonces, todo se aceleró. Las baterías de iones de litio mejoraron en densidad energética, bajaron de precio, se volvieron más seguras. Los motores eléctricos, ya de por sí eficientes, se optimizaron aún más. La electrónica de potencia permitió controlar con precisión cada vatio. Y lo más importante: la sociedad empezó a exigir movilidad limpia. Las ciudades, asfixiadas por la contaminación, abrieron las puertas a los eléctricos. Los gobiernos ofrecieron incentivos. Las cargas rápidas empezaron a aparecer en autopistas, centros comerciales, incluso en casas.
Hoy, cualquier fabricante que se respete tiene al menos un modelo eléctrico en su catálogo. Algunos, como Volvo o Jaguar, han anunciado que dejarán de hacer autos de combustión en esta década. Otros, como Toyota o Stellantis, van más despacio, pero van. Y detrás de cada uno de esos autos, hay décadas de prueba y error, de ingenieros que se rompieron la cabeza con disipadores térmicos, con la gestión de baterías, con la reducción de peso, con la aerodinámica, con el sonido artificial para peatones.
Imaginar un mundo donde todos los vehículos sean eléctricos suena, a primera vista, como un final feliz: calles silenciosas, aire limpio, ciudades sin humo ni olor a combustible. Y en muchos sentidos, lo sería. Pero como toda transición profunda, no está exenta de sombras, de costos ocultos, de nuevos problemas que surgen al resolver los antiguos. Desde la perspectiva del medio ambiente y la economía, el panorama es complejo, matizado, lleno de luces y también de zonas grises que merecen ser miradas con honestidad.
En lo ambiental, lo más evidente es la reducción drástica de emisiones locales. Sin tubos de escape, las ciudades respiran mejor. La contaminación acústica también baja: ya no hay motores rugiendo, escapes retumbando, frenos chirriando con la misma intensidad. Eso mejora la calidad de vida, especialmente en zonas densamente pobladas. Pero el impacto real depende de cómo se genera la electricidad que alimenta esos autos.
Si la matriz energética sigue basada en carbón o gas, el problema solo se traslada de la calle a la chimenea de la planta eléctrica. El beneficio ambiental, entonces, está condicionado a la descarbonización paralela del sector energético. Un auto eléctrico cargado con energía solar o eólica es casi inocuo; uno cargado con carbón puede tener, en su ciclo de vida, una huella de carbono comparable —aunque no idéntica— a la de un vehículo de gasolina eficiente.
Luego está la minería. Las baterías necesitan litio, cobalto, níquel, grafito. Extraerlos implica impactos ambientales severos: consumo masivo de agua en zonas áridas, contaminación de suelos, deforestación, desplazamiento de comunidades. El litio en el Salar de Atacama, el cobalto en la República Democrática del Congo —muchas veces extraído en condiciones cercanas a la esclavitud—, son recordatorios incómodos de que la movilidad limpia no es gratis. Y aunque se avanza en reciclaje de baterías y en químicas alternativas —como las de hierro-fosfato, menos dependientes de metales conflictivos—, la escala de la demanda actual amenaza con superar la capacidad de respuesta sostenible.
En lo económico, la transición eléctrica reconfigura industrias enteras. Por un lado, se crean empleos en nuevas cadenas de valor: fabricación de celdas, software de gestión energética, infraestructura de carga, mantenimiento de sistemas de alto voltaje. Pero también se destruyen otros: talleres mecánicos tradicionales, fábricas de componentes de combustión, estaciones de servicio. Países que dependían de la exportación de petróleo ven tambalear su modelo económico. Regiones enteras, cuya identidad industrial giraba en torno al motor de explosión, deben reinventarse. La reconversión no es automática ni justa: requiere inversión, educación, políticas públicas inteligentes. Y no todos los trabajadores pueden reentrenarse para programar sistemas de baterías.
Además, hay una tensión latente en la red eléctrica. Si millones de autos se enchufan al mismo tiempo —digamos, al volver del trabajo—, la demanda pico puede colapsar sistemas no preparados. Esto obliga a inversiones gigantescas en redes inteligentes, almacenamiento estacionario, generación distribuida. Y aunque eso puede impulsar la modernización energética, también implica costos que terminan reflejados en las tarifas. El “tanque lleno” ya no se paga en la gasolinera, sino en la factura de la luz. Y no todos tienen acceso a un garaje con enchufe, ni viven en edificios preparados para cargas de alta potencia. La desigualdad de acceso puede profundizarse.
También está el tema de la obsolescencia. Las baterías pierden capacidad con el tiempo. Un auto eléctrico de diez años puede tener la mitad de autonomía que uno nuevo. ¿Qué pasa con esos vehículos? ¿Se convierten en chatarra prematura? ¿Se reciclan sus componentes a escala? Hoy, la infraestructura de reciclaje aún es incipiente. Y aunque las segundas vidas de las baterías —como almacenamiento doméstico o industrial— son prometedoras, aún no están estandarizadas ni masificadas.
Pero a pesar de todo, el balance —si se gestiona con visión de largo plazo— tiende al positivo. La reducción de enfermedades respiratorias por contaminación urbana, la disminución de la dependencia del petróleo, la posibilidad de integrar el auto a la red como un nodo energético inteligente, son ventajas transformadoras. El vehículo eléctrico, en un mundo 100% eléctrico, no es la solución mágica, sino una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande: la descarbonización global, la reinvención de las ciudades, la redefinición del consumo energético.
Porque un mundo solo con vehículos eléctricos puede ser más limpio, más silencioso, más eficiente… pero también puede ser más injusto, más extractivista, más concentrado, si no se construye con conciencia. Y eso, más que un desafío técnico, es un desafío ético.
Como ya casi se acaba el número de caracteres de la caja de información, les dejo con la canción que le pedí a SUNO, esperando que esta publicación les haya servido, no solo como entretenimiento, sino que les haya aportado un poco, una chispa de contenido que genera valor.
🎵 🎶 🎶 🎶 🎵 🎼 🎼 ♬ ♫ ♪ ♩
Esta fue una canción y reflexión de martes.
Gracias por pasarse a leer y escuchar un rato, amigas, amigos, amigues de BlurtMedia.
Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga grandemente.
Saludines, camaradas "BlurtMedianenses"!!